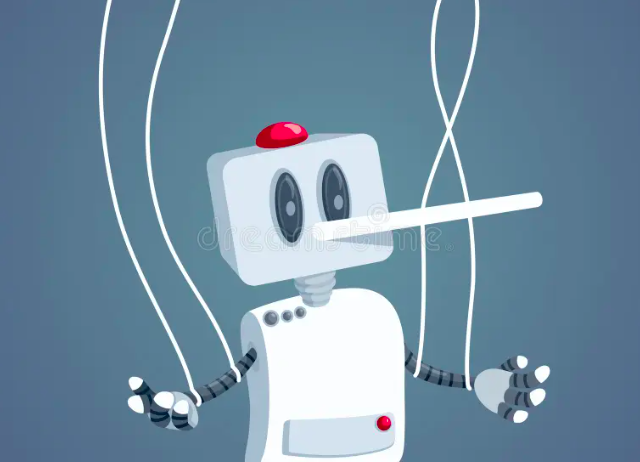
“Soy el mejor en lo que hago”… ¿pero qué haces, exactamente?
En una oficina cualquiera, en una ciudad cualquiera, un consultor llamado Marcos se pavoneaba por el pasillo con la seguridad de un campeón olímpico. “Yo soy el mejor ingeniero de mi país”, soltó con una mezcla de orgullo y desafío, como si hubiera ganado un concurso cuyas reglas nadie más conocía. Su interlocutor asintió, educado, pero se guardó la pregunta que todos hemos querido hacer alguna vez: ¿y en estos cinco años en la empresa, qué has construido que valga la pena recordar?
Este tipo de escena se repite con una frecuencia alarmante. No se trata ya de profesionales que dominan su oficio y lo ejercen con humildad, sino de individuos que han convertido la autopromoción en su principal habilidad técnica. Han aprendido a hablar de inteligencia artificial, de transformación digital, de metodologías ágiles… pero no han entregado un solo producto funcional, no han resuelto un problema real, ni han mejorado la vida de un solo cliente. Solo saben nombrar las herramientas, no usarlas.
Peor aún: muchas veces estos personajes terminan en puestos de liderazgo. ¿Por qué? Porque venden bien. Porque llenan reuniones con jerga técnica que suena convincente, aunque no signifique nada. Porque confunden el ruido con la acción. Y cuando el proyecto fracasa —porque inevitablemente fracasa— nunca es su culpa. Fue el equipo, fue el presupuesto, fue la “cultura organizacional”. Nunca reconocen que su mayor logro fue convencer a otros de que eran indispensables.
Esto no es un ataque a la autoconfianza. Al contrario: admiramos a quienes saben lo que valen y lo demuestran con resultados. El problema es cuando la imagen sustituye al contenido. Cuando el currículum brilla más que el trabajo. Cuando el discurso reemplaza a la entrega.
Permítanme dos ejemplos concretos.
El primero: Hernesto. Trabajaba en una startup fintech. En su LinkedIn publicaba semanalmente videos explicando cómo “revolucionaba” los procesos con APIs de última generación. Hablaba de modelos predictivos, de arquitecturas serverless, de pipelines de datos. Pero cuando llegó el momento de entregar el sistema de detección de fraudes que prometía, el código no pasaba ni las pruebas unitarias más básicas. El cliente se fue. La empresa perdió el contrato. Hernesto, sin embargo, actualizó su perfil al día siguiente: “Cerrando una etapa desafiante con aprendizajes clave en inteligencia artificial aplicada”. Nadie mencionó que no funcionaba.
El segundo caso: Camila, una gerente de proyectos en una multinacional. En cada presentación interna, destacaba su “visión disruptiva” y su “liderazgo inspirador”. Usaba frases como “co-crear valor” y “alinear stakeholders”. Pero cuando su equipo necesitó apoyo real —plazos ajustados, recursos limitados, crisis de personal— Camila desapareció. Delegó sin contexto, cambió prioridades cada 48 horas y, al final, culpó a sus colaboradores por “falta de ownership”. Lo irónico: meses después, fue promovida. Porque, claro, su discurso era impecable.
Estos no son casos aislados. Son síntomas de una cultura laboral que premia más la apariencia que la sustancia. Donde se valora más el storytelling que el doing. Donde el esfuerzo silencioso de quien corrige errores a medianoche no tiene tanto peso como el reel de 30 segundos que muestra un escritorio minimalista y una taza con la frase “hustle hard”.
Y no, esto no es nostalgia por tiempos mejores. Es una llamada de atención. Porque mientras celebramos a quienes solo hablan de innovar, dejamos de lado a quienes realmente innovan. Mientras promovemos a los que dominan el arte del personal branding, marginamos a los que dominan el arte de resolver problemas.
¿Qué pasa cuando una organización se llena de Marcoses, de Hernestos, de Camelias? Que se vuelve ruidosa, ineficaz, y profundamente frágil. Porque detrás de tanta retórica no hay cimientos. Y cuando llega la primera tormenta —un cliente exigente, una caída del mercado, un bug crítico— no hay nadie que sepa cómo arreglarlo. Solo hay expertos en explicar por qué no fue su culpa.
No se trata de exigir perfección. Se trata de exigir honestidad. De valorar el trabajo real, aunque no sea viralizable. De reconocer que construir algo que dure —un sistema, un equipo, una empresa— requiere más que frases de impacto y fotos con auriculares de diseñador.
Así que la próxima vez que alguien te diga “soy el mejor en lo que hago”, no asientas por cortesía. Pregúntale, con respeto pero con firmeza: ¿y qué has hecho últimamente que demuestre eso?
Porque si no puede mostrarte algo tangible, quizás lo único que domina es el arte de convencerte de que domina algo.
#LiderazgoReal #TrabajoDeVerdad #MásHechosMenosRuido #ProfesionalismoSinFachada #ImpactoSobreImagen
Deja tu comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada.

0 Comentarios